Quise creer que nos veríamos al día siguiente. Con diez años de menos me hubiese sorprendido la ausencia de su llamada. Incluso me lo hubiese tomado a mal. Tomamos unas cervezas la tarde anterior. Después de varios años de saber el uno del otro. De saber que los dos escribíamos y nos gustaba la literatura. Fue un encuentro distendido. Aunque con diez años de menos me hubiese preocupado contestar ‘no’ a tantas preguntas: ¿Has leído a Rilke? ¿Y a Goethe? Habrás ido a la exposición de Hopper.
Se iban revelando puntos flacos imperdonables para un escritor que pretendiese entrar en los círculos que le posibiliten ‘el salto’. A cada ‘no’ seguía una mirada ambigua. Y una bocanada de humo que se diluía en la tarde, que casi tocaba a su fin. Una mirada de sorpresa y desencanto al mismo tiempo. Pero sostenida por una intuición que venía a decir, tras cada bocanada: ‘pero este, ¿de qué va?
Siempre me ha gustado que tarden en etiquetarme. Sin embargo con diez años de menos me hubiese prometido ahondar en esos agujeros negros. Hubiese postergado la literatura de viajes, los libros con los que iba tropezando al azar. Hubiese hecho por estar en alguna tertulia literaria. Por conocer a gente del mundillo.
Así que tenía toda la mañana del domingo para dar bandazos. Es algo que me sale solo.
Caminé sin ningún propósito y di con un mercadillo en el que abundaba la chatarra y los libros de viejo. Era un recinto vallado, en el que gente gris, mal afeitada, desaliñada, trataba de malvender lo que tenía. Algunas cosas parecían haber salido directamente de los cubos de basura.
La policía vigilaba el asunto. Después de caminar entre los puestos me di cuenta de que solo había una salida. Era una ratonera.
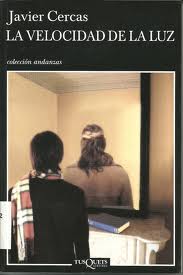 Me llamó la atención un puesto en particular. Varios de los títulos ya los había leído. Otros los andaba buscando. Un tipo con las greñas grasientas notó mi interés. Por entonces ya tenía en la mano ‘Nada’ (trataba de tapar un agujero negro) y ‘La velocidad de la luz’, libro que había leído tras tomarlo prestado en alguna biblioteca y que me había prometido adquirir; creía que tal obra merecía un hueco en mi librería.
Me llamó la atención un puesto en particular. Varios de los títulos ya los había leído. Otros los andaba buscando. Un tipo con las greñas grasientas notó mi interés. Por entonces ya tenía en la mano ‘Nada’ (trataba de tapar un agujero negro) y ‘La velocidad de la luz’, libro que había leído tras tomarlo prestado en alguna biblioteca y que me había prometido adquirir; creía que tal obra merecía un hueco en mi librería.
‘Antes traía más libros. Tenía un coche. Pero esto es lo que puedo llevar ahora.’ El ‘librero’ era un exponente de la crisis. Había perdido su empleo y le quedaba poco para perder su dignidad. Mantenía un discurso a ratos interesante y lúcido. Con reflexiones ancladas en un sólido bagaje cultural. Pero de repente se perdía. Y empezaba a utilizar palabras bastas. Se empezaba a embrollar con temas políticos, con los ‘hijos de puta estos que nos gobiernan’ y entonces se le veían las encías descarnadas, y que había perdido algún diente y que el alcohol empezaba a hacer mella.
Dejamos de hablar de literatura y nos centramos exclusivamente en la política. Y entonces empezó a cobrar sentido la presencia policial. El caminar de los polis con las porras. Se veía todo desde detrás de la alambrada. Había un tufillo de campo de concentración, de impotencia. ‘Muchas veces hay palos; nos hostigan, no les gustamos.’ Aquel mercadillo concentraba a los radicales de la ciudad, a la morralla, a los que podían incendiar la mecha, a los desheredados. ‘Así que Fernández no me discuta y me lleva allí tres patrullas, que el Gobernador no quiere sorpresas’.
Me llevé los libros y los paseé por la ciudad, cosa en la que también soy un especialista. Encontré un lugar en el que escribir. Eché la mañana. Seguía dando vueltas al proceso de descomposición que había afectado al librero. Ojos hundidos en una barba espesa que ocultaba sus mejillas. Flácidas, decadentes. En las que afloraban unas venillas sospechosas. Eso era la crisis. Hacía meses que había pasado de ser una noticia a ser una realidad. A socavar las vidas de mucha gente. A desencantar. A desilusionar.
Durante la siguiente semana me leí ‘La velocidad de la luz’. Y volvió a ser una maravilla. Lo único que me resonaba con claridad del libro era el pasaje en el que muere la mujer. Durante años me estuve preguntando si aquello era verdad o no. Rastree por internet lo que puede, pero no hallé respuesta.
Cercas cuenta las cosas de una manera que parece que te hablase. Es una escritura fluida, pero que no se olvida de ir colocando la información de manera ordenada. Devoré las páginas y empecé a recordar que la novela es prácticamente un testimonio, una biografía. Me volví a reafirmar en que hay que escribir sobre lo que uno sabe. Y lo más fácil es empezar por las vivencias propias. Y que muchos escritores únicamente narran su vida, de manera más o menos enmascarada.
Dos jóvenes que juegan a ser artistas; uno pintor, el otro escritor. La vida en Barcelona, la vida escasa de recursos pero plena. La juventud. El escritor consigue una beca para ir a un pueblo perdido de Estados Unidos. En una universidad de tercera fila. Allí conoce a Rodney. Es su compañero de despacho. Un tipo críptico. Enigmático. Sumamente inteligente. Su extraño comportamiento se explica por su estancia en Vietnam.
Lejos de aburrir con los archiconocidos tópicos de la guerra de Vietnam Cercas –o Rodney- lo hacen adictivo. El escritor sigue escribiendo y se consagra. Suena la flauta con ‘Soldados de salamina’. Es arrastrado por el mundo intelectual, por los circuitos comerciales, presentaciones de libros, admiración gratuita que lo acaban trastornando.
Entonces ocurre el episodio de la mujer. Que es devastador. En pleno adulterio la mujer muere en un accidente de tráfico. Con su hijo.
Él debería haber estado en ese coche. Él debería haber conducido ese coche. Pero prefirió dejarse atrapar por una amante pasajera. Una de tantas.
Después de la tragedia el escritor se levanta. Esa es la parte menos creíble. Pero hay realidades así de duras que la gente supera. En ese proceso de reconstrucción aparece Rodney. Ha salido del agujero en que estaba atrapado.
Hay un pasaje hermoso. Es el reencuentro de los dos viejos amigos. Nada es propicio para ello. Apenas charlan unas horas. De madrugada. Tomando un café de máquina. Fumando cigarrillos. Con dolor de cabeza y sueño. No es el marco perfecto. Pero hablan y hablan. Y sería la última vez que se viesen.
Al final del la novela quedan dos piezas sueltas. El escritor por un lado, y la mujer y el hijo de Rodney por otro. Como la vida no es perfecta y no suele estar coronada de finales felices las piezas no encajan.
Con diez años de menos hubiese pensado que era una pena no rematar con un gran final. Con una explosión. Pero es que solo existe el insípido camino diario. No hay una sorpresa al final. Sin embargo uno se las tropieza de vez en cuando y entonces el recorrido -rutinario, gris, insulso- cobra todo su sentido.


 RSS
RSS Facebook
Facebook
Muchacho, qué bien escribes. Qué recuerdos, era café Bogart, no Tranvía. Yo entonces salía con un arquitecto, de lo contrario te hubiera acompañado al mercadillo de viejo. Aunque a mí los libros viejos no me gustan nada. Soy una niña pija. «Nada» no está mal. Al final no fui a la exposición de Hopper y eso que tenía un gran cuadro suyo de un mar enmarcado en el comedor. Pero eso era cuando vivía sola en aquel piso minúsculo y caluroso. No te preocupes, escribes maravillosamente aunque no hayas ido a ver a Hopper, o no hayas leído a Rilke. Pero sí tienes que leer a Salinger muchacho. «Zooey y Franny».