Aproximándonos a las antípodas de las Navidades, e inspirado por mis paseos por el barrio (que incluye una residencia de la tercera edad), la madrugada fue testigo de cómo fue tomando cuerpo este relato. Lo presento en tres dosis, que espero sean las adecuadas.
Primera Parte: ELISA
Elisa fue una mujer avanzada para su época. Profesora de música y, por supuesto, madre a tiempo completo. Después de enviudar, a unas edades que son más para disfrutar, o cuando menos dejarse llevar, tuvo que volver a reinventarse y sacudirse la tristeza de encima. Siempre fue una mujer de recursos. Hay dos tareas en las que procura esmerarse: Estirar su miserable pensión de manera que pueda vivir con cierta dignidad, y apuntar en una lista la última vez que hizo algo.
La primera cuestión requiere habilidad financiera y memoria. Es crucial recordar en qué establecimiento es más barato tal o cual producto. Además hay que estar al quite de las ofertas quincenales, semanales, del día sin IVA o de qué comercios son dados a rebajar los productos que están a punto de caducar.
El segundo asunto puede resultar un tanto deprimente. En todo caso una afición un tanto estrafalaria. Sin embargo, Elisa considera que, a su edad, cualquier día puede ser el último, y le serena tener presente cuando fue la última vez para muchas cosas.
Encabeza ese inventario la última vez que hizo el amor. Con su marido, claro. En la mente de Elisa no cabe otra cosa. Además de ser el hecho inaugural fue el fundacional. A los pocos meses de que a su marido se lo llevase por delante el infarto que, seamos sinceros, tarde o temprano tenía que llegar, se puso a hacer un balance de su única relación sentimental. Cuando se conocieron, cuando se dieron el primer beso. Cuando se casaron. De todo eso se acordaba. Pero de los hechos íntimos no tenía un registro tan fiel. Durante varias semanas le perturbó no saber qué día hizo el amor con su marido por última vez. Hasta que por fin le vino a la memoria aquel hotelito en la playa, donde habían estado meses antes de que él falleciera. Fue tierno y conmovedor. Ayudaron las copas de vino, la charla amena antes de ir a la habitación como dos pipiolillos. Llamó al hotel para verificar la fecha exacta de su viaje y apuntó la fecha. Fue una especie de homenaje a su matrimonio.
Encuentra cierta redención, una especie de nudo que se desata, cada vez que amplía su lista. Hay hechos que parecen más definitivos que otros. En una categoría están la última vez que viajó en avión o que fue a la playa. En otra menos irreversible encontramos la última vez que fue al cine o que comió paella.
A ojos de alguien que no la conozca, Elisa da la impresión de ser una mujer quebradiza, incluso asustadiza. Como todos los que alcanzan esa edad, se dieron múltiples ocasiones para recibir bofetones a mano abierta, alguno de los cuales la pillaron desprevenida. El peso de todas experiencias la ha ido encorvando, encogiendo, pero eso no quiere decir que sea una mujer que se arredre fácilmente. Simplemente es que se ha hecho vieja.
Ha sufrido lo esperable para una existencia corriente. Cumplió con esa ‘ley de vida’ no escrita, lo que implica, entre otras cosas, asistir al entierro de tus padres. Su marido también falleció, pero a una edad suficientemente avanzada como para no considerarlo un suceso especialmente traumático. Además, ha sufrido otros reveses, que con la luz que arroja el paso del tiempo parecen banalizarse en meros berrinches. Fue víctima del timo de los sellos, lo del Fórum Filatélico, que, a Emilio, su marido, le amargó sus últimos años. Y a ella la condenó a una situación de precariedad que la obliga a una vida austera a la que no ha tenido más remedio que acostumbrarse. Tantos años de previsión, ahorro y sacrificio se fueron al garete de la noche a la mañana.
Sufrió algunos desengaños con amistades que estimaba pétreas. Entre las amigas que ha perdido por un exceso de orgullo y las que se han ido muriendo, Elisa apenas tiene vida social. Sin embargo, quizás lo peor sea que su hija vive en Australia. Al acabar la carrera emigró a Inglaterra y tras un breve paso por España –le prometieron un lugar en un departamento de la facultad en la que estudió- acabó en la Universidad de Camberra, donde es profesora. Allí se casó, y allí nació Pilar, nombre que aquí suena a antiguo, a catedral, pero que en las antípodas hace furor. Una vez al año, y no siempre, visita España. Fugazmente puede ver a su nieta y a su yerno, Jonathan, con el que no se lleva mal, pero con el que no puede más que intercambiar gestos exageradamente expresivos con los que le quiere decir que es bienvenido en su casa y que el cocido está muy rico.
Cuando se van –reparten el tiempo en el hemisferio norte entre la visita obligada a su madre y que Jonathan conozca España a fondo, de la que es un enamorado- y el hogar queda de nuevo en silencio, se siente culpable de no ejercer de abuela, de ser una extraña para Pilar, que aún es muy pequeña para disimular que no quiere que esa señora la coja, ni le de besos. Con todas esas cargas sale cada mañana a la calle; no es de extrañar que su cuerpo vaya cediendo.
Lo primero es tomar su segundo café porque el de las seis ya no le hace efecto. Antes de hacer su milimétrica compra le gusta sentarse en la mesa que hay junto a un gran ventanal y mirar cómo la gente va de un lado para otro. Ella nunca fue muy de bares pero se ha aficionado a uno que hay cerca de su casa.
El motivo que le llevó a incluir en su rutina el cafetito fue un moderno secador de manos. En su casa hace mucho frío y solo pone la calefacción por la noche; la cama la calienta con una bolsa de agua y por las mañanas se abriga bien hasta que sale a la calle. Le encanta meter las manos en entre esos chorros a presión de aire caliente.
Después de hacer la compra vuelve a casa y guisa algo sencillo. Cada día le cuesta más cocinar para ella sola, así que opta por platos básicos. Pone la tele para ver el telediario y se obliga a apagarla a media tarde. Entonces el fondo de sus lecturas pasa a ser la música clásica. A las nueve vuelve a sucumbir a las noticias y cena aún más frugalmente.
Jamás pudo sospechar que esa vida anodina iba a terminar algún día. Fue una mañana de abril, cuando al salir de calentarse las manos, tropezó con un hombre que iba más arreglado de lo normal para ser un martes cualquiera.
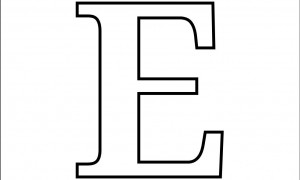


 RSS
RSS Facebook
Facebook
Vive cada dia como si fuera el ultimo, un dia sera verdad
Grande Elisa, voy a por la segunda parte